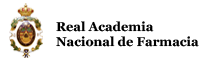El condrocito: nuevas vías de investigación
viernes , 12 de septiembre de 2025

El jueves 11 de septiembre la Real Academia Nacional de Farmacia de España reanudó sus actividades públicas con una sesión de la Cátedra Pedro Guillén de Medicina Regenerativa. El acto, presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio L. Doadrio Villarejo, fue coordinado por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ribas Ozonas, quien pronunció unas palabras introductorias.
Tras unas ideas generales sobre la formación del cartílago y la articulación de rodilla, el Excmo. Sr. D. Pedro Guillén García abordó las particulares características inmunológicas del cartílago, derivadas de su carencia de vasos, nervios y drenaje linfático. Analizó la estructura del cartílago hialino articular y su actividad a lo largo de la vida humana y presentó datos sobre su grosor, tanto en humanos como en animales de experimentación.
Un segundo bloque de su intervención estuvo dedicado a la diferenciación entre los procesos de restauración y regeneración; señaló cómo el cartílago articular hialino dañado ha perdido la capacidad de desdiferenciación de sus condrocitos maduros, de modo que no puede autorrepararse, de modo que forma un tejido con colágeno tipo I, propio de las cicatrices y no tipo II, propio del cartílago hialino articular.
El objetivo central de su discurso fueron los trabajos llevados a cabo para lograr una regeneración del cartílago articular, con ánimo de lograr un restablecimiento de la estructura del tejido y de su función. Para ello se apoyó en los avances de la medicina regenerativa y de la ingeniería tisular. Analizó la evolución de las lesiones del cartílago, sintetizando la fabricación de cartílagos funcionales mediante cultivos en cinco etapas: cultivo de condrocitos autólogos (1996-2001), cultivo de un millón de condrocitos autólogos por centímetro cuadrado (2001-2009), cultivo de cinco millones de condrocitos autólogos por centímetro cuadrado (2010-2023), y dos más, aún en vías de investigación desde 2018: empleo de células alogénicas y reprogramación celular, a las que dedicó una especial atención, a través de algunos casos clínicos.
Sus últimos minutos estuvieron dedicados a valorar el avance que supone la consideración de la célula viva como medicamento, su capacidad de restaurar las funciones perdidas y el desafío científico y la responsabilidad social que ello supone para los investigadores.
Tras su intervención se abrió un turno de preguntas en el que tomaron parte tanto los académicos asistentes al acto como el número público congregado en la sala.